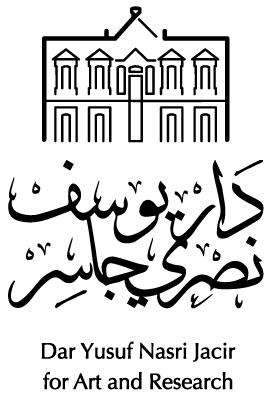Shuruq Harb
PalestinaPresentado por Aline Khoury
15 abril – 20 mayo, 2021
Shuruq Harb es artista, cineasta y escritora. Es cofundadora de varias iniciativas artísticas independientes como ArtTerritories (2010-2017) y The River Has Two Banks (2012-2017). Su práctica artística se centra en la cultura visual en línea y traza rutas subversivas para la circulación de imágenes y mercancías. Su película The White Elephant recibió el premio al mejor cortometraje en el Festival Cinema du Reel de París, 2018, y fue preseleccionada para el Festival Internacional de Cortometrajes de Hamburgo, 2019. Recientemente ha publicado su primer relato corto " and this is the object that I found" (2020) en Mezosfera. Su exposición individual en el Centro de Arte de Beirut reúne por primera vez varias de sus obras en una exposición. Ha recibido el Premio de Producción de Videoarte Han Nefkens Foundation - Fundació Antoni Tàpies (2019).
Ghost at the Feast (Fantasma en la fiesta)
Bienvenidos a este festín.
En el menú hay una bestia.
Les escribo desde Beit Jala, Belén, donde cada día me despierto con los sonidos de la construcción del muro de segregación israelí. Un sonido ininterrumpido ahogado durante el día por las risas de los niños que juegan en el vecindario, y el excesivo bocinazo de nuestra furia vial.
Me digo que necesito meditar con este sonido. Seguir escuchándolo. Ser consciente de él. No olvidarlo mientras intento seguir con mi día a día. No dejar que pase a un segundo plano.
He venido a esta ciudad para trabajar en esta exposición. Para distanciarme un poco de mi ciudad, Ramala, y comunicarme con ustedes, que están en Beirut.
Cuando lo digo así, me doy cuenta de lo absurdo de todo.
Escapar de la fragilidad de una ciudad empapándose de la vulnerabilidad de otra.
La mayoría de estas obras han surgido de un inquieto esfuerzo por mi parte, a lo largo de los últimos diez años, por reconciliarme con mi ciudad, su cambiante topografía urbana, su estatus y su simbolismo. Me gustaría pensar que he creado un retrato de mi ciudad a través de sus índices efímeros: la naturaleza siempre cambiante de las señales de tráfico y la imaginería cultural popular que se abren paso en las fachadas de la ciudad y en sus nubes virtuales.
Me fijé en los nombres de las personas que aparecen en la señalización de las calles, en los rostros que adornan las vallas publicitarias y los escaparates de las tiendas: son imágenes, nombres y significantes de otros lugares. Los recuerdos de otros se han convertido en mi forma de reivindicar mi propio recuerdo de este lugar. A veces esta apropiación revela lo que está oculto, otras veces expresa una desorientación.
Sería un error confundir el lugar con el símbolo.
Supongo que esto es especialmente cierto en el caso de Palestina, el lugar y el símbolo. La ocupación israelí ha fragmentado el paisaje, reduciendo Palestina a un símbolo, a una idea, más que a una realidad continua o a un cuerpo coherente.
Aceptar la fragmentación es aceptar la ocupación. Aceptar que ahora cada ciudad, pueblo, calle, barrio tiene una presencia visual distinta en la que la ocupación ejerce su poder, dando lugar a síntomas mentales y psicológicos distintos.
A mediados de los 2000, empezamos a referirnos a Ramala como un "síndrome". Recuerdo lo incómodo que me hacía sentir porque implicaba una insensibilidad única y una desconexión con el resto de Palestina. Como si Ramala fuera una Isla remota, una capital de facto de la Autoridad Palestina. Podemos tener Ramala si renunciamos a Jerusalén. Al hacer esta exposición, he intentado pensar en esta incomodidad con más matices.
Tardé diez años en darme cuenta de que el entumecimiento de Ramala también forma parte del panorama general de la ocupación en Palestina. Me entristece que mi ciudad no sea tan heroica, es desangelada y confusa. Ahora me doy cuenta de que Ramala también necesita ser recuperada, rechazar Ramala es aceptar que los israelíes han triunfado.
Mirando las aceras, la periferia, intentaba recordar a la ciudad sus calles actuales. Quería bailar entre sus fantasmas, que se han negado a doblegarse y seguir adelante, estos fantasmas que han triunfado sobre la muerte.
Cuando un símbolo se vacía de significado, se convierte en un fantasma; una referencia a lo que se ha perdido; un rastro obstinado de lo que ha sido condenado a hacerse invisible. Es una especie de melancolía reconfortante darse cuenta de que uno ha sido invitado a un festín entre estos fantasmas.
Auras implacables que intentan hablar de lo que se ha perdido, una llamada a reconocer su potencial para volver a ser invocadas.
Pero no hay magia, nada puede codificar las contradicciones de la realidad. Aquí todo se reduce a lo básico, un espejo para ver más allá de lo ya conocido, un reconocimiento de que estos símbolos familiares no son más que espectrales.
Ghost at the Feast fue producida por el Centro de Arte de Beirut con el apoyo adicional del Teatro Al-Harah y Dar Jacir for Art and Research.